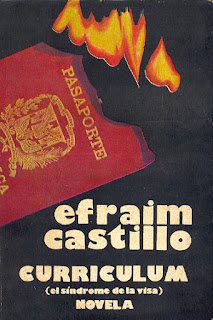La
narrativa dominicana contemporánea en busca de una salida
Por
Margarita Fernández Olmos [Brooklyn College, CUNY]
 Margarite Fernández Olmos
Margarite Fernández Olmos
La
narrativa dominicana reciente puede considerarse
como una literatura de indagación por parte de autores que intentan captar,
diagnosticar y analizar una realidad histórica en crisis. Como en otras
culturas latinoamericanas, en la República dominicana el escritor cumple un
papel importante en la delimitación y legitimización de valores que se
identifican con la cultura nacional. Por eso, las novelas producidas después de
la muerte de Trujillo, y particularmente las que surgen con posteridad a la
frustrada revolución de abril de 1965 (cuando las tropas norteamericanas
intervienen e impiden la cristalización de las aspiraciones
constitucionalistas), toman una dirección introspectiva al buscar los motivos
de la crisis actual. Comparte con otros países latinoamericanos el hecho de ser
una «literatura de derrotados», según la definición de Ángel Rama:
El periodo en que la acción sólo dejaba
sitio para la consigna es seguido por otro en que la reflexión, la explicación,
la reviviscencia de lo vivido, el testimonio del sufrimiento, se traducen en
productos literarios… una comunidad se explica largamente y se reencuentra.
Es una literatura de derrotados. Ya alguna
vez se observó que las derrotas nos han dotado de obras tanto o más importantes
que las victorias, quizás porque exigen un esfuerzo más tenaz y conducen a los
límites mismos de la literatura. Una literatura de derrotados no es
forzosamente una renuncia ala proyecto transformador, sino una parénesis
interrogativa. La perspectiva desde la cual el escritor puede hablar dispone
del mismo reposo indispensable y los sucesos pasados pueden percibirse ya
conjuntamente, detectando su coherencia y su significado. Este periodo puede
ser, artísticamente e intelectualmente, aún más proficuo que el representado
por la anterior literatura militante.
Dos novelas de este período, Sólo cenizas hallarás (bolero) (1980),
de Pedro Vergés, y Currículum (el
síndrome de la visa) (1982),
de Efraim Castillo, nos ofrecen interesantes ejemplos de obras en las que la
búsqueda de una salida —literaria, política y personal— organiza el discurso y
las estrategias narrativas. A pesar de sus diferencias, ambas novelas tratan de
un tema que, aunque presente en obras anteriores, ha cobrado interés en los
últimos años, en vista de los cambios socioeconómicos del país: uno de ellos,
el de la emigración/exilio. En los años sesenta y setenta aumenta la migración
interna desde los campos a las ciudades y particularmente a la capital
dominicana, como resultado del crecimiento de la población, la expansión de la
industria liviana y el atraso agrícola; la emigración externa crece también
enormemente, resultando en la «diáspora» dominicana estudiada por Hendricks y
otros.
Mientras la gran mayoría de los emigrantes salieron por motivos económicos, es
también cierto que, dada la situación de dependencia económica y la política de
los países latinoamericanos frente a Norteamérica, la distinción entre exilio y
emigración desaparece:
El exiliado no es ya el ciudadano expulsado
de la patria… sino el que abandonaba voluntariamente su tierra, a veces para
evitar persecución, prisión o muerte, con más frecuencia para continuar su
tarea propia en un país con condiciones más propicias… Vistas las raíces
profundas de la masificación migratoria contemporánea, como la nueva concepción
del exilio, se comprende que se esfumen las rígidas fronteras trazadas entre
ambos fenómenos.
En la República Dominicana y en otras islas
del Caribe, sujetos a la alienación cultural constante del neocolonialismo, el
exilio de la clase profesional y del intelectual o artista encierra motivos y
características aún más complejas, como bien lo señala el poeta guyanés Jan
Carew:
El
escritor caribeño es hoy una criatura en equilibrio entre el limbo y la nada,
el exilio en el extranjero y la falta de una patria en su país, entre el pueblo
por un lado y el criollo y el colonizador por otro. El exilio puede ser
voluntario o puede ser impuesto por la fuerza de las circunstancias… El celo
colonial del europeo hizo de los indígenas exiliados en sus propios países… El
escritor caribeño, al irse al extranjero, busca, de hecho, poner fin a su
exilio.
 Pedro Vergés
Pedro Vergés Efraim Castillo
Efraim Castillo Hasta ahora no se ha producido en la
República Dominicana una amplia literatura de la experiencia de la inmigración,
como en Puerto Rico; sin embargo, la influencia de los dominicanos «ausentes»,
la penetración cultural norteamericana y la siempre presente opción de la
emigración como solución a los problemas individuales o colectivos, sí han sido
explorados en la narrativa contemporánea. En la novela Currículum (el síndrome de la visa), por ejemplo, la alienación
cultural del protagonista forma el meollo del asunto. Como en las novelas de
Manuel Puig, la penetración del mundo cultural norteamericano a través de la
cultura popular, y particularmente del cine y la televisión, margina al
protagonista de la sociedad en que vive. Castillo parece compartir las ideas de Carlos
Monsiváis: «We derive from dreadful and glorius movies. Against the unreality
of our lives we have called upon the severe realism of dark theatres. We have based our world view on images». Desde el epígrafe —«nos venden sueños en Technicolor y
a 525 líneas. Entonces, ¿qué más quieren?»— a las referencias constantes, en la
novela, a artistas e imágenes de Hollywood, Currículum…
atribuye la culpa de la situación social dominicana a su marginación cultural y
económica. Esta idea es acompañada y subrayada por múltiples recursos
literarios que siguen de cerca las técnicas cinematográficas y las del mundo de
la publicidad comercial, que Efraim Castillo, como miembro de esa profesión,
conoce íntimamente. Así, pues, el lenguaje es rápido y agresivo, con largos
pasajes de juegos de palabras y mensajes cortos; Castillo intenta combinar el
análisis histórico y la ficción con el discurso explosivo, persuasivo y, a
veces, disonante de los medios de comunicación masiva.
La trama de la novela refiere los problemas
de Alberto Pérez, un intelectual que milita en un partido de izquierda, en su
afán de conseguir lo que él considera la única salida a sus problemas
económicos y personales: una visa norteamericana. La obra revela, a través de
las palabras del protagonista, su rechazo, por un lado, de la política
estadounidense, y por el otro, su fascinación por la cultura de ese país.
Fíjate,
si hubiese estado no-penetrado, habría escogido Venezuela, por ejemplo, o
México, el mero México, o la Argentina… Pues, como te iba diciendo, escogí los
EE.UU. porque Sí, porque me atraía todo (pp. 48-49).
También comparte con Carew la idea del
exilio en el Caribe como otra forma de la migración, ya que se trata de países
dependientes de los Estados Unidos.
¿Qué
somos nosotros, Boris? Una colonia. Aquí los norteamericanos mantienen parte de
sus excedentes de capital financiero. Trabajar en publicidad, por ejemplo,
aquí, es igual a trabajar publicidad allá. Cuando aquí se anuncia el aceite El
Manicero se está anunciando un aceite norteamericano, porque la mayor parte del
aceite que contiene una lata de aceite El Manicero se llena con aceite
proveniente de allá, de los Estados Unidos. Y así sucede con casi todos los
productos que consumimos… entonces, ¿qué más da trabajar aquí que allá, máxime
si tengo una familia, incluyéndote a ti, que mantener, que levantar, que sacar
a flote para que vea el derrumbe definitivo de este imperio que ya va para sus
cien años? (p. 158).
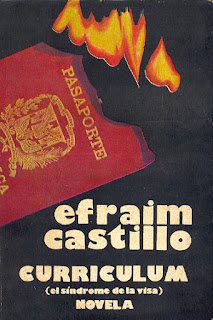
El protagonista, «un pequeño burgués
intelectual» (como la mayoría de los escritores dominicanos), es un hombre
idealista, individualista y honesto; es también machista y egoísta, y, por lo
mismo, una figura anacrónica, destinado al fracaso. No nos sorprende verlo
empujado inexorablemente hacia su propia destrucción sin haber logrado su meta
original, sino descubriendo otra salida, aún más trágica, a su situación. La
obra es una crítica y una autocrítica (Castillo se incluye como uno de sus
personajes) de una clase social y de su concepción política y filosófica, cuyos
«errores de apreciación histórica» pretende corregir.
El recurso temático de la búsqueda de la
visa ofrece numerosas oportunidades para desviarse del hilo narrativo y
postular una serie de argumentos, que varían desde sus ideas sobre la historia
dominicana, los errores de los partidos de izquierda, las relaciones entre los
hombres y las mujeres y la creación artística, hasta la influencia de la
publicidad. Sus reflexiones históricas, las más comunes, suelen representarse
con palabras o frases cortas, episodios reconstruidos para producir ciertos
efectos; se saltan vario siglos, se comprimen y se reducen a mensajes o slogans. Crea, así, una sensación de
movimiento rápido, y como el lenguaje de la publicidad, deja una impresión
duradera.
¿Adónde
diablos piensas llegar? Bueno, no es adónde pienso llegar, sino dónde estamos.
Hablamos de lugares, apacibles. Con ríos. Arroz. Plátanos. Condición de fuga.
De fugar. ¿Transfugar? Ah, atravesar ka fuga. ¿Tránsfugas? ¿España?... La
duración aquí. Los colonizadores en. Por. Para. Rajadura. ¿De abrirse una
grieta? De rajarse: como Jalisco. ¿Espanto, quebranto, Lepanto? Todo junto:
susto, enfermedades, cobardía. Las flechitas primero; ciclones, terremotos,
después; los piratas, mucho después; el 63, Luperón y los otros,
mucho-más-después (pp.11-12).
El pasado en
cañuelas doradas, como para reírse; el futuro en cañuelas (¿cómo las ponemos,
compadre, negras?), bueno, dejemos las cañuelas del futuro para ponerlas en
cañuelas doradas cuando sea posible y todo se contemple con la objetividad
dialéctica con que nos tienen desacostumbrados. ¿Duarte? En cañuelas doradas,
of course. ¿Sánchez? En cañuelas doradas, à bien tout. ¿Mella? En cañuelas
doradas, ecco. ¿Lilís? ¡Eh, un momento, no me juegues con Lilís!
¿Oistessssssss? ¿Trujillo? ¿Qué es esto, un gancho… ganchitos a mí? ¡No me
jodas! (pp. 78-79).
Las teorías no se limitan a las del
protagonista; su encuentro imprevisto con un remador elocuente le sorprende con
un discurso sobre el proceso histórico en la República Dominicana.
¡Paranoia!
¡Esa es la palabra! Creo que es algo histórico, algo que está latente y que
posiblemente crezca con todas las frustraciones que les acontecen. ¿Desde
cuándo viene todo? ¿Desde Sánchez Ramírez? ¡No, desde más atrás! Tiene que vere
con el abandono de España… ¡no, desde antes! Tiene que ver con el exterminio de
los indios, con el cruce con los negros, con los ataques piratas, con los
ciclones y terremotos, con el crecimiento de la parte francesa, con la
independencia efímera, con la dominación haitiana, con las cuitas de Duarte,
con la anexión de Sanana, con los líos de Luperón, con Báez, con Lilís, con Mon
Cáceres, con la intervención del 16, con la autonecesidad de Horacio, con la
subida de Trujillo, con los desembarcos fallidos, con el propio ajusticiamiento
de Trujillo que la CIA piloteó y, ahora, ahora recientemente, con la caída de
Bosch y la muerte de Tavárez Justo. Eso es lo que deseo que entienda, no es
cuestión de acechar a quién, sino de quién acecha a uno (p. 91).
Las referencias a personas e incidentes del
mundo dominicano son inaccesibles al lector no familiarizado íntimamente con
esa realidad. El protagonista menciona, en varios lugares, por ejemplo, a los
escritores de los años sesenta que abandonaron la literatura y, según él, las
ideas progresistas para integrarse al mundo comercial y lucrativo de la
publicidad. Uno de los personajes de la novela, Monegal, tienta a Pérez con los
beneficios de su empresa publicitaria, pidiéndole que trabaje con él y deje la
lucha política y sus planes de emigrar. Para Pérez, un padre de familia, la
tentación es grande; sin embargo, rechaza la oferta y aprovecha la situación
para criticar a los artistas (incluyendo al autor mismo) que no fueron firmes
en sus propósitos.
—Ahora
es que este negocio se pondrá bueno, Beto. Es tu oportunidad para entrar en él.
Antes de la revolución entró Efraim Castillo. Tú tienes más talento que él,
vales más que él, a pesar de que ambos son individualistas. Estamos tentando a
otros. René del Risco. Iván García. Ellos valen, Beto. Proceden de partidos de
izquierda, del teatro… Lo observaba en los ojos; le mencionó la deserción de
Castillo hacia la publicidad, sacrificando su talento, su amor a la revolución;
le habló del futuro enganche de René, de Iván, de Miguel Alfonseca—. Hay que
entrar en órbita, Beto. Antes de la revolución te ofrecía una sociedad; ahora
te ofrezco un empleo (p. 200).
Si las alusiones, en la novela, a personajes
de la realidad dominicana limitan su público lector y la convierten en una obra
«marginal», también hay que destacar que uno de sus temas básicos es la
dominación cultural, y, como tal, su propósito fundamental es el de declarar la
singularidad de la cultura dominicana frente a la impuesta. Reconoce, pues, la
tarea imprescindible de enarbolar un sentido de la cultura que valorice lo específico
y original de cada uno de los países latinoamericanos, sin ignorar lo que
tienen en común. Es una situación que guarda relación con las ideas de Ángel
Rama sobre el nuevo regionalismo en América Latina:
Si el
factor histórico puede ser bastante semejante en las diversas regiones
interiores latinoamericanas, en la medida en que responde a la pulsión
universal de la hora, a los niveles adquiridos por las metrópolis externas para
su penetración ecuménica, en cambio la composición cultural regional manifiesta
una alta especificidad y una particularidad que difícilmente se rinden a las
taxonomías que proponen sociólogos o economistas… Lo original de cualquier
cultura es su misma originalidad, la imposibilidad de reducirla a otra, por más
fundamentos comunes que compartan.
La lucha del protagonista por salir de la
marginalidad impuesta por la sociedad en que vive puede compararse con los
intentos de la narrativa dominicana contemporánea de encontrar una salida al
aislamiento impuesto a las literaturas de la «periferia», tanto por su relación
de dependencia con Norteamérica, como con la que mantienen con los grandes
centros culturales hispanoamericanos, que ignoran, en gran parte, su
producción. La justa lucha, por parte de los países pequeños y marginados, de
reclamar el lugar que les corresponde dentro de la tradición literaria
hispanoamericana, se asemeja a la de las «regiones internas» o culturas
tradicionales frente a la cultura de las grandes urbes: ambos casos implican la
defensa y afirmación del discurso tradicional o local, sin caer en lo estático
o defensivo. Escribir una obra de aceptación universal, sin renunciar a lo
particular y propio, supone un equilibrio similar al requerido por las culturas
nacionales frente al impacto modernizador: «La modernidad no es renunciable, y
negarse a ella es suicida; lo es también renunciar a sí mismo para aceptarla». Y aunque la marginalidad
del intelectual, el neocolonialismo y el imperialismo cultural no son temas
exclusivos de la República Dominicana, relacionarlos con lo específico del
mundo dominicano excluye pretensiones universalistas, particularmente al
recordar que un aspecto importante de la obra es el de definir, aceptar o
rechazar los valores nacionales que condujeron al país a su estado actual.
¿Sería
Trujillo una síntesis dialéctica? Trujillo resumía todos los vicios y virtudes
de nuestro país. Mujeriego, parrandero, amante de los caballos y bebedor. Se
acostaba temprano y se levantaba con el alba. Buen amigo de los amigos y
enemiguísimo de los enemigos. ¿Qué hubiese sido de Trujillo de haber nacido en
una sociedad más avanzada? En la alemana, por ejemplo. ¿Hubiese sido igual que
Hitler, o que Mussolini, de haber nacido en Italia? De Trujillo estar vivo, en
buena salud, joven, habría dado un golpe de estado con la situación actual. Y
entonces la gente caminando por ahí como si tal cosa; la gente yendo y viniendo
con sus penas a cuestas, con sus alegrías recortadas como el presupuesto
doméstico, todo en rojo (p. 141).
Al
enumerar los «vicios y virtudes de nuestro», que, según el protagonista, reunía
Trujillo, se nos hace difícil distinguirlos en vista de su propio
comportamiento y los recuerdos de su amigo Vicente:
Él,
Beto, era como parte de esta tierra. Un
raro, sí. Pero parte de esta tierra. El mixturizaba todo: mulato, cobarde,
valiente, mujeriego, no-jugador, pero creyente de las cábalas… No, él sabía que
jamás saldría del país (p. 323).
Si el ser mujeriego es considerado una virtud
(y ¿por qué no llamar entonces a Trujillo un abusador en ese contexto), Beto
Pérez es un virtuoso ejemplar. Desde el comienzo del libro, cuando sale de la
cárcel, hasta su muerte, tiene múltiples relaciones con mujeres, que lo aceptan
sin condiciones, incluyendo a su esposa, a quien golpea y maltrata sin
remordimiento:
¡Ay, si la
vieras a mi mujer, Isabel! Posiblemente no la
reconocerías. Ha cambiado terriblemente, hace lo que yo quiera y creo
que ése ha sido el éxito de mi matrimonio y de todos los matrimonios que han
durado sobre la faz de la tierra: que la mujer obedezca al hombre en todo… Pues
ella me aguanta golpes, pero no golpes sádicos de mi parte, sino golpes debidos
a la situación… todos estos cariños se deben, indefectiblemente, a que hay de
por medio la cuestión del puchingbag, el asunto de las aguantaderas sin la
cuestión de la liberación por el medio, porque, ¿crees tú que el hombre y la
mujer son iguales? ¿En el cerebro? Tal vez algo. Pero, ¿de verdad lo crees? (pp. 162-165)
Y si la penetración cultural lo obsesiona,
también la penetración sexual juega un papel fundamental y casi exclusivista en
sus relaciones con mujeres, que suelen ser un estorbo o desvío de sus metas:
Y la
palabra penetración le huele a la humedad vaginal de Julia. Entonces Pérez
consigue una erección de apoteosis, de película en technicolor y abre la
cremallera del pantalón, saca el falo y se lanza sobre Julia, que emite un
chillido de placer, igual al de miss Ramírez en la mañanita (pp. 24-25).
De la poca estimación que tiene hacia las
mujeres no se escapa ni la figura de la india Anacaona —la única figura
femenina que destaca—, pues en el cuadro imaginario que se inventa del país la
coloca «a la mítica, ¿tetuda?, buenahembra y esplendente Anacaona levantándose
su falda de penca-e-coco y enseñando un cachito de sus bronceadas nalgas, y
entonces, ¡lo sensacional, lo sabroso!: unas cañuelas doradísimas» (P. 79).
La actitud del protagonista con respecto a
las mujeres refleja, en parte, sus propios «errores de apreciación histórica»,
y es obviamente una crítica del autor revolucionario pequeño burgués, cuyos
resabios machistas lo arrastran hacia posiciones inadecuadas. Así, también, el
final de la obra, donde Beto debe decidir entre traicionar sus principios para
obtener la visa o mantener sus posiciones, revela la idea de que, para haber
cambios en el país, los valores representados por un Beto Pérez deben, como el
mismo personaje, eliminarse. Pérez se cita con el cónsul norteamericano y,
recordando escenas históricas de las relaciones de poder entre los EE.UU. y la
República Dominicana (infiriendo que el conocimiento histórico conlleva la
acción política), mata al cónsul y se suicida. Es el acto de un mártir, a la
vez heroico, desesperado e inadecuado a las necesidades revolucionarias del
país.
La ironía, como recurso narrativo, se revela
de dos maneras fundamentales al final de la obra: la social y la personal. La
ironía social se aprecia en las entrevistas con los amigos y familiares de
Pérez, donde observamos que sólo con su ausencia pueden crecer y cambiar
ciertas personas a su alrededor, las mujeres, su esposa y su hija, quien dice
que su padre «fue parte de un presente que se extingue; un presente que no será
pasado tumultuoso, estúpido, como el pasado que vivimos en este presente» (p.
333). Apreciamos también la ironía personal del protagonista, cuya búsqueda por
la integridad resulta en el reconocimiento de ser un «obsoleto» social,
destinado a desaparecer; y el hecho de que sólo con su muerte pudo asegurarse,
después de dedicar tanto esfuerzo en buscar una salida, el fin de su exilio y
la residencia permanente en su tierra.