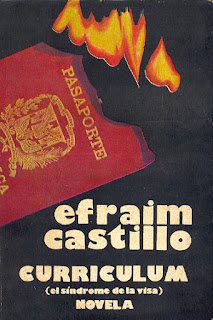Hay un país en el mundo
Por Efraim Castillo
1
Fue maravillosa la lucidez ideológica de Pedro Mir (1913-2000) antes de
arribar a los treinta años; por eso, su conciencia revolucionaria brilló sobre
los poetas del país entre los años 1935-1950. Sólo habría que investigar las
producciones poéticas de esos quince años para arribar a esa conclusión. Mir,
que se estrenó como rapsoda sumergido en la influencia de Federico García Lorca
(1898-1936), introdujo en su poética temas sociales que establecieron
diferenciaciones sustanciales con el bardo granadino, tales como un marcado
énfasis en la comprensión y reflexión de las contradicciones de clase.
Los primeros poemas de Pedro Mir, A
la carta que no ha de venir, Catorce
versos y Abulia, fueron
publicados el 19 de diciembre de 1937 en la página dominical del Listín Diario,
entonces dirigida por Juan Bosch (1909-2001). Al publicar estos poemas de Mir,
Bosch profetizó su futuro con una pregunta que se tornó profecía: “¿Será este muchacho el esperado poeta social
dominicano?” Pero es importante señala que un mes después de la publicación
de esos poemas (enero de 1938), el propio Bosch tuvo que marchar al exilio.
Luego, tres meses después (marzo 13, 1938), el Listín publicó Poema del llanto trigueño, el cual marcó
una clara separación entre Mir y los productores independientes de aquellos
años (Guzmán Carretero [1915-1948], Incháustegui Cabral [1912-1979], Manuel del
Cabral [1907-1999]), a través del entroncamiento de un-darse-cuenta de la crisis ideológica que atravesaba la intelligentsia nacional en una coyuntura
donde la dictadura fortalecía su poder (1930-1944) y expandía su dominio en el
tejido social. Al respecto, es preciso estar consciente, ya que no creo en
ciertos poemas —aparentemente sociales— escritos en el país entre 1938-1942.
La poética de Mir está llena de imágenes donde las contradicciones de la
producción cultural se visibilizan por el enfrentamiento ideológico que
abatía un mundo al que Mir, proveniente de la geografía nacional donde
nació nuestro proletariado [el batey petromacorisano], conocía y sabía hasta
qué punto se ahondaban las negaciones de clase entre el patrón azucarero, el
obrero del ingenio y el cortador de caña (bracero).
Por eso, aunque tal vez alejado de la práctica política en el inicio de esa
década, Mir pudo decir en Poema del llanto
trigueño —con cierto sabor lorquiano—:
En la calle del Conde asomada a las
vidrieras, / aquí las camisas blancas, / allá las camisas negras, / ¡y
dondequiera un sudor emocionante en mi tierra! / ¡Qué hermosa camisa blanca! /
Pero detrás: / la tragedia, / el monorrítmico son de los pedales sonámbulos, /
el secreteo fatídico y tenaz de las tijeras.
Algo que ningún poeta se había atrevido a decir en un país que acababa de cambiar el nombre ancestral de su capital, Santo Domingo, por el ya execrable Ciudad Trujillo. Mir, en Poema del llanto trigueño traza el ascendiente social poético del que sería —once años después— uno de los poemas de mayor sustanciación ideológica escrito en el país, Hay un país en el mundo.
2
La trascendente materia verbal manejada por Mir conformó —a partir de esa
producción— su maduración hacia una poética que posibilitó Hay un país en el mundo (1949) y Contracanto a Walt Whitman (1953). Desde luego, esa poética es una
consecuencia directa de su relación con el batey,
con la ontologización del dolor, con
la exclusión y la explotación del obrero. Georg Lukács, en Historia y conciencia de clase (1923) lo describe bien: «Los
momentos ideológicos no solo 'encubren' los intereses económicos, no son solo banderas y consignas en la
lucha, sino partes y elementos de la lucha misma [...] y cuando se busca por
medio del materialismo histórico el sentido sociológico de esa lucha, es
posible descubrir esos intereses como los momentos explicativos [y] decisivos
en última instancia».
Por eso, tanto en La Mañosa de
Juan Bosch como en Over de Ramón
Marrero Aristy (1913-1959), la proyección de la imagen total particulariza una
región específica del país desde la plataforma social, aún con la reproducción
de enfrentamientos entre la totalidad del movimiento con la totalidad de los
objetos. Sin embargo, en Hay un país en
el mundo a lo meramente descriptivo Mir le incorpora las prácticas de
clase, imbricadas mediante la simple implementación de un discurso cuyo
referente transborda la subjetividad y se desplaza entre las fuerzas
productivas y las relaciones de clase, marcando —por lo tanto— un producto
literario verdaderamente inmerso en una práctica literaria en correspondencia
con un todo dialéctico.
Hacia finales de los cuarenta [1949] —cuando Mir escribió en Cuba Hay un país en el mundo—, Trujillo había
fortalecido casi al máximo su régimen dictatorial, permitiendo en 1947 una
cierta apertura política e ideológica para disminuir las presiones externas y,
sobre todo, en atención a los mercados de exportación de nuestros principales
rubros agrícolas, como la caña, un sector en donde había depositado sus
apetencias. Esa apertura, a pesar de que dinamizó las conciencias
inconformes, también produjo una práctica ideológica entre una juventud que
había seguido los pasos soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial y había
sentido como suyas las luchas obreras del Este dominicano, hornada inicial de
la lucha de clases. Ese 1947, asimismo, había sido testigo del abortado plan de
Cayo Confites, que se cristalizó en
el Luperón de 1949. Precisamente, Mir se exilió en 1947.
El desembarco de Luperón fue en
el mes de junio y Publicaciones EMIR, que realizó la Quinta Edición de Hay un país en el mundo (1968), no
especifica en cuál mes de 1949 escribió Pedro Mir el poema; una fecha que
podría no tener importancia, pero la tiene, ¡y mucha!, en virtud de que ese
momento —como coyuntura histórica— pudo influir en la expedición comandada por
Horacio Julio Ornes Coiscou; o viceversa, haber constituido la expedición de Luperón el motivo de su evocación, de su
inspiración, produciendo una relación dialéctica, no sólo en la búsqueda de la
materia verbal, sino como correlato entre el poeta, su poética y el poema.
3
Al respecto, es preciso señalar que Hay
un país en el mundo no sólo sentó en el país las bases de una práctica
literaria inmersa en lo ideológico, sino que sirvió de vínculo literario al
exilio anti-trujillista. Desde luego, habría que preguntarse, ¿cuántos
dominicanos deben su militancia revolucionaria al poema de Mir, de la misma
manera que muchos rebeldes del mundo se lo deben a la novela La Madre, de Máximo Gorki? Lo
importante, entonces, sería estudiar el trazado ideológico de algunas poéticas,
como [por ejemplo] La Mañosa de
Bosch, Over de Marrero Aristy, y La Madre de Gorki, que son referencias
narrativo-discursivas donde la historia se enfrenta a colisiones. Pero el aeda [diferente al narrador] debe
aquilatar sus experiencias vivenciales y filtrarlas a través de ese ‘’furor
[fervor] poético’’, donde la imagen estructura y predomina el propio canto a
través de tropos, sin doblegar —desde
luego— el mensaje que subyace a lo largo del tejido.
Mir, más allá de la influencia de
Lorca, debió ser un profundo estudioso del trayecto poético de un cantor
suramericano, Pablo Neruda [1904-1973], y debió, asimismo, estudiar a
concienciación las obras de César Vallejo [1892-1938] y Nicolás Guillén
[1902-1989]. Ese itinerario, esa ascensión en el camino hacia una práctica
literaria relacionada con lo ideológico y conectora del cantor con la realidad
socio-histórica dominicana, tuvo su fuente nutricia —como afirmé anteriormente—
en su propia región nativa, San Pedro de Macorís, donde se asentaron los
primeros brotes de modos de producción capitalista y las contradicciones en el
seno de sus unidades fundamentales: proletariado y burguesía. Además, podría
existir cierta relación con la propia literatura petromacorisana (y pienso en Los
Humildes de Federico Bermúdez [1884-1921]). Todas estas relaciones
pudieron estar presentes en la coyuntura de 1949.
Estructurado por doscientos sesenta y seis versos, Hay un país en el mundo (quinta edición de Publicaciones EMIR [Eridania Mir, hermana del poeta], en 1968)
contiene un índice muy arbitrario de once partes, pero que no responde a la
verdad estructural, ya que ésta es preciso definirla así: Descripción Geográfica (desde el primer
verso hasta el treinta y cuatro); Descripción Humana Rural (desde el verso
treinta y cinco hasta el setenta y cinco); Paréntesis,
donde el textista prepara al oidor o lector para las canciones (desde el verso
setenta y seis al ciento dos).
Canción I (desde el verso ciento tres al ciento veinte), que refunde el estilo inicial de Mir, emparentado cercanamente a Lorca, haciendo uso del decasílabo con cesura casi matemática en la quinta sílaba: 5+5, y tal vez con la intención de que la cadencia pegajosa de este viejo metro señalice hacia lo elemental la importancia del mensaje: “Plumón de nido nivel de luna / salud del oro guitarra abierta / final de viaje donde una isla / los campesinos no tienen tierra” (versos 103, 104, 105 y 106, p.7, seguidos de tres cuartetos y lo que pudo ser un pareado final, pero sin rima consonante).
4
Paréntesis II (desde los versos ciento veintiuno al ciento treinta y seis), constituye una preparación para la Canción deliciosa de los ingenios de azúcar y de alcohol (versos ciento treinta y cinco al ciento treinta y seis, médula indiscutible del poema). Canción II (desde los versos ciento treinta y siete al ciento setenta y cuatro, construidos como referencia litúrgica a una connotación de júbilo religioso, dejando a un lado el pareado de cifrado simple, pero capaz de decodificarse fácilmente. Mir sabe que la esencia del mensaje no debe complicarse con una materia verbal yuxtapuesta y recurre al arma curial del aleluya para posibilitar una señalización de la acumulación originaria: ‘’Son del ingenio’’; es decir, del dueño absoluto de la explotación.
Paréntesis III (desde el verso ciento setenta y cinco al doscientos dieciocho), que parece enmarcado en una visible crisis de inspiración pero que en realidad es sólo un anticlímax para preservar al auditorio y lectores la continuidad de la contradicción de clase, fuera del marco específico del ingenio, que Mir envuelve en la metáfora de “un día luminoso [que] despierta en las espaldas de repente”. Este Paréntesis III posibilita la expectación en la yunta reconciliatoria del dolor rural y urbano, implicando como presas del silencio a “las ciudades llenas de abogados que no son más que nieblas [y también] silencio”, sentencia muy directa hacia los productores de objetos poemáticos contemporáneos y a los poetas emergidos en la llamada Generación del 48, de los cuales Mir con seguridad tendría noticias en La Habana
.
Canción III (versos doscientos diecinueve al doscientos cuarenta y
ocho, representados por dos sonetos construidos perfectamente, donde el poeta
sumerge el discurso —tocado de la mano por Lorca— en su propio testimonio: “Hay un hombre de pie en los engranajes /
desterrado en su tierra...” (p. 14), referentes a la enajenación del obrero
por la pérdida de conciencia y convertido en productor de una mercancía que lo enajena,
mientras enriquece a quien lo explota. En el segundo soneto de Canción III, Mir condiciona la lucha
social con la entrada de un proletariado concienciado de su explotación laboral
—como enuncia Lukács en Historia y
conciencia de clase (Op. cit.). Mir involucra esa concienciación como “un rumor iluminado que procederá desde la sierra / traspasará los campos y el celeste dominio“.
No puede haber duda, Hay un país en
el mundo está estructurado por nueve cuerpos: La descripción geográfica, La
descripción humana, Paréntesis I, Canción I, Paréntesis II, Canción II,
Paréntesis III, Canción III, finalizando
con Canción IV (desde el verso
doscientos cuarenta y nueve al doscientos sesenta y seis) donde Mir hace
alusión a la coexistencia pacífica
—creada por Lenin [Obras, Tomo XXIII, 1915-16] y remarcada por Nikita Kruschev en
1955: “Después no quiero más que paz /
un nido / de constructiva paz en cada palma
/ y quizás a propósito del
alma / el enjambre de besos y el olvido…’’