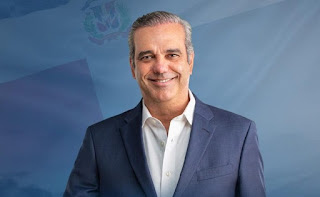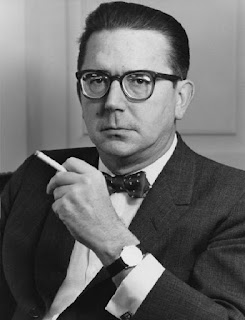El final del torneo electoral dominicano
Por Efraim Castillo
1. El timing
¿Qué es
el timing? ¿Con qué se come eso? Esas preguntas deberían responderlas los que
dirigen las estrategias electorales del PLD, para quienes el timing es un
péndulo que puede definir el futuro político de esa organización, sujeta a
ganar el torneo del próximo 5 de julio para evitar que varios de sus dirigentes
sean sometidos a la justicia e impedir que una sustancial parte de su
militancia emigre hacia La Fuerza del Pueblo, el partido con que Leonel
Fernández aspira a reivindicar en el país la casi extinta ideología del
boschismo. Por eso, los estrategas peledeístas han estructurado una táctica de vaivén
elástico, en donde los argumentos y persuasiones propagandísticos se ajustan al
discurso de la pandemia que nos azota.
 Leonel Fernández
Leonel Fernández
Pero también
tendrían que responder esas preguntas los estrategas electorales de los
partidos opositores [principalmente los del PRM], a los que el virus les ha confundido
la maniobrabilidad y los ha situado en un ángulo defensivo que no existía antes
del virus, debido a que los resortes del paternalismo con que ha manipulado el oficialismo
la crisis —ejercido desde la plataforma de un miedo anexado a la dádiva—, no
representaba un crecimiento para su candidato. Por eso, para los estrategas del
oficialismo, la pandemia les cayó del cielo, fue como un salvavidas al cual se
asieron ante el empuje avasallador de la oposición en el mes de marzo. Y fue a
partir de esa estruendosa derrota del danilismo cuando éste comenzó a maniobrar
desde dos plataformas y su estrategia marcó un nuevo giro táctico: a) adaptó sus acciones al
discurso de la pandemia, convirtiendo las ayudas privadas e internacionales a
su favor; y b) maniató a la oposición a
través de las repetidas medidas de emergencia y los toques de queda, permitiendo
a su candidato repartir limosnas a manos llenas desde vehículos gubernamentales
camuflados con eslóganes de la campaña oficial.
Eso,
mientras el Ministro de Salud ofrecía [y ofrece] noticias benignas y
esperanzadoras que sólo ellos pueden afirmar acerca de una contaminación viral
que ha sido mal manejada desde los primeros contagios. Desde esas tácticas, el
danilismo ha adaptado los recursos del poder [los servicios gubernamentales de
espionaje, la fuerza pública, la publicidad oficial, etc.] y los ha unido a la
podrida servidumbre de vocingleros que cuestan al tesoro público miles de
millones de pesos anuales.
 Danilo Medina
Danilo Medina
A menos
de un mes de las elecciones presidenciales y congresuales, el timing, esa parte
vital e invalorable en donde el tiempo —más allá del reloj— tiene que aquilatarse como un aliado del que depende
el triunfo o el fracaso de la campaña política, constituye el momento sagrado
de la acción, en virtud de que determina el antes y el después, el instante en
que las estrategias alcanzan la proporcionalidad de la acción. Por eso, la
oposición liderada por el PRM debe evadir ripostar las encuestas amañadas y
mantener las propuestas del cambio exigido por el país, blandiéndolo como el concepto
que impulsó la candidatura de Luis Abinader.
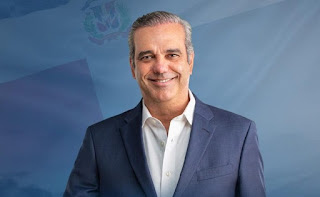 Luis Abinader
Luis Abinader
2. Las promesas
En la ponencia de Joseph Napolitan en la
Decimonovena Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Asesores
Políticos [1986], hay un capítulo, el 35, en donde el creador histórico de la asesoría
política detalla el porqué los candidatos con posibilidades de ganar no deben
descender al campo de las promesas extremas:
“El candidato [especialmente si tiene grandes
posibilidades de ganar] no debe hacer promesas exageradas. Prometer más de lo que se podrá cumplir tiene un
coste, ya que aunque muchos electores olvidan lo prometido, los adversarios lo
recordarán. También puede suceder que las promesas sean tan
exageradas que lleguen a sonar a falso y dañen la credibilidad del candidato.”
 Josep [Joe] Napolitan
Josep [Joe] Napolitan
Lo
expresado por Joseph Napolitan en aquella ponencia de 1986 debería servir de
consejo a los candidatos que protagonizan la campaña electoral que se
desarrolla en el país, para que no entren en la trampa del rejuego de las
promesas irrealizables; sobre todo Luis Abinader, que encabeza las encuestas.
Porque, ¿qué le espera al país luego de esta pandemia que nos abocará a una
estrepitosa caída de los servicios y que, por ende, hará menguar nuestro PIB? En
el rejuego de las promesas ilusorias el candidato del danilismo ha ofrecido de
todo: trabajo, becas, transporte, comida y hace énfasis en la palabra “gratis”,
lo cual ha provocado un eco que ha rebotado con fuerza en los recintos de la
oposición que lidera Abinader, cuyos estrategas han debido explicarle la
maldición que encierran los compromisos que exceden la realidad, y recordarle que
lo prometido en los momentos de crisis tiene que emparentarse a ella, nunca
sobrepasarla, tal como lo que prometió Winston Churchill al asumir el cargo de
Primer Ministro de Gran Bretaña, el trece de mayo de 1940 [en sustitución de Arthur
Neville Chamberlain], mientras Inglaterra era asolada por los bombardeos nazis:
“sangre, lágrimas, esfuerzo y sudor [blood, toil, tears and sweat]”.
 Sir Winston Churchill
Sir Winston Churchill
Sin
embargo, sí hay promesas que Abinader debe ofrecer y remachar constantemente a
los cuatro vientos, haciendo hincapié en las involucradas en el cambio: la erradicación
definitiva de la impunidad, que es apadrinada por un aparato judicial corrupto;
el encarcelamiento de los canallas que, para enriquecerse, roban los dineros
del erario público; la eliminación del nepotismo y la prevaricación; la
reestructuración profunda de la organización hospitalaria y del sistema educativo,
cuyos ejercicios los ha viciado la corrupción; la extirpación de la política en
los cuarteles militares y policiales, en donde aún prevalece la esencia del trujillismo;
la puesta en marcha de un programa fronterizo que suprima los indecentes
tráficos de personas, drogas y armas; la viabilidad de una política cultural
que inserte como materias académicas la literatura, la plástica, la música, el
teatro y la danza.
Estas son las
promesas que el país espera oír, ansiosamente, desde las voces de Abinader y
los demás candidatos opositores, porque son promesas que el danilismo, por
incumplirlas, no podrá nunca ofrecer. Estas son promesas que emulan, pero en
sentido inverso, la que hizo Prometeo acerca del fuego.
3. La recta final
La campaña para la elección de presidente,
vicepresidente, senadores y diputados entra en su recta final, ingresando en una
ruta que el próximo 5 de julio conducirá a nuestros votantes hacia las mesas de
votación [tanto aquí como en varios países que asientan numerosas colonias de
ciudadanos dominicanos]. Ese día los candidatos sabrán que piano y violín no
son lo mismo a pesar de utilizar cuerdas para producir música y de que no es al
final que se gana un torneo, sino al comienzo, cuando la pesca es más abundante
por estar tranquilas las aguas. Todos sabemos en República Dominicana que esta
campaña arrancó el mismo 17 de agosto del 2016, momento en que el PLD optó por
gobernar el país a través del poder absoluto, ejerciendo un dominio total de las
cámaras legislativas, la autoridad judicial, la fuerza pública y el sistema
fiscal, lo que le permitió gobernar con una total impunidad y quebrar
miserablemente el sagrado fuero de la institucionalidad.
Y fue ahí —hace cuatro años— cuando se inició esta
campaña que culminará el próximo 5 de julio, la cual dividió el país entre los
que desean seguir chupando alegremente la teta del estado y los que anhelan,
entre otros cambios, que se asiente un sistema legislativo que diga NO cuando desde
el palacio presidencial se desee imponer alguna inmundicia con el SI, un
procurador general al que le duela la delincuencia y una justicia que,
verdaderamente, cubra sus ojos con una venda.
Usualmente, las rectas finales sirven de escenario
para descargar campañas negativas, esas campañas contentivas de actos punibles
de los candidatos, y en los cronogramas estratégicos suelen programarse en el
timing abocado a los días u horas anteriores a la votación, para evitar que los
contrarios puedan reaccionar a tiempo, responder lo mostrado en los anuncios y
el golpe sorpresa surta lo esperado. Sin embargo, en esta recta final no ha
habido tales sorpresas, porque desde las primarias celebradas en el mes de octubre
pasado lo hemos visto todo: una corrupción creciente vehiculada a través del
engaño, actos de nepotismo, de prevaricación y el uso excesivo del poder, un dominio
que se ha apoyado en esta pandemia para —con tácticas vergonzosas— tratar de
sacar provecho del dolor y la indigencia de un pueblo acorralado.
Que no quepa duda, el próximo 5 de julio se
impondrá el voto castigo hacia el PLD [sin importar lo malo o lo bueno que sea
su candidato]; un voto castigo que resumirá holísticamente la indignación de
ocho años de una administración estatal que convirtió el país en un paraíso de corrupción,
abrigado en una desmesurada compra de periodistas, en una irritante propaganda,
en mendaces datos de crecimiento y, sobre todo, en un desdichado correlato de falsedades
que vulneró sueños y esperanzas.
Por eso, el voto castigo está decidido y no creo
que el deseo del pueblo de cambiar y borrar del escenario las odiosas caras que
han protagonizado la corrupción que vivimos, pueda ser alterado.
4. Memento mori
Este
domingo, 5 de julio, muchos de los que durante los últimos ocho años— y un buen
número desde los últimos dieciséis— sabrán que son mortales, que son simples
hombres abocados a la muerte y no los soberbios y engreídos personajes que creían
ser cuando los brillos del poder absoluto los enceguecían. Este 5 de julio,
cerca de la medianoche, esos personajes se darán cuenta de que todo en la vida
es transitorio, banal y tremendamente anodino. Este 5 de julio, muchos de esos
seres que se creían amparados por un inexpugnable y maldito escudo de
impunidad, se darán cuenta de que la vida falsificada y, más aún, la vida vivida
con una máscara de engaño y corrupción, tiene su final. Este 5 de julio, como
una voz lejana que nunca quisieron escuchar, la pandilla peledeísta que
traicionó los principios del boschismo conocerá que a todos les llega un
memento mori.
Los
romanos, que estudiaron hasta la saciedad las civilizaciones que les precedieron
[sobre todo la griega], comprendieron que a sus generales y héroes les faltaba un
recordatorio, un martilleo constante que penetrara sus conciencias; una voz que
les acordase la simplicidad de la existencia, y por eso crearon la figura del
sirviente que les apuntaba en los desfiles victoriosos la frase: “¡Mira detrás
tuyo! ¡Recuerda que eres un hombre, no un dios!”
 Tertuliano
Tertuliano
Según Tertuliano [160-220], esta expresión, memento
mori [recuerda que morirás], provenía de los sabinos, uno de los pueblos
que, al igual que los etruscos, ecuos, latinos, ligures y samnitas [entre otros],
habitaron la península itálica antes que los romanos. Los sabinos utilizaban este
llamado para recordar a los miembros destacados de la comunidad que eran
sencillamente mortales; una manera de bajarle los humos de la cabeza.
 Joaquín Balaguer
Joaquín Balaguer
En las
elecciones de mayo del 1978 [el torneo en que el balaguerato fue echado del
poder por un pueblo que se hastió de la prepotencia de sus mandatos y, sobre
todo, de lo que acarreaba un régimen absorto en el poder absoluto], a Balaguer,
sin quizás el político dominicano que mejor conoció el trujillato por ser un testigo
protagónico de aquella tiranía, le había faltado —desde que asumió la
presidencia en 1966— una frase, una voz, un memento mori a sus espaldas que se repitiera
como un mantra, como una recordación de que a los humanos nos espera un
instante en que lo mortal se apagará y el poder, la vanidad y todos los
privilegios se extinguirán. Un recordatorio que es necesariamente vital para todos
los que logran triunfos políticos, deportivos, empresariales, literarios,
científicos y artísticos, y se ofuscan por el goce momentáneo que los envuelve.
Aunque ligeramente moderado, Balaguer suavizó un tanto la implacabilidad de su gobierno
en 1986, pero siguió ignorando la importancia del memento mori.
Ahora el
peledeismo, que abandonó un boschismo que proponía “servir al partido para
servir al país” y lo convirtió en un “ordeñar al país para servirnos nosotros”,
sabrá que a todos nos llega el memento mori.
5. ¿Y ahora qué?
No era necesario ser clarividente, ni mago, ni meteorólogo, para adivinar
el resultado de lo que pasó el 5 de julio del 2020, el día en que el pueblo le
dijo a Danilo Medina [a viva voz] que su gobierno corrupto había llegado a su
fin. Y no era necesario convertirse en pronosticador para arribar a esta
conclusión, porque desde el momento en que él y su pandilla echaron por la
borda el boschismo como guía, como proyecto de gobierno y asumieron la consigna
del enriquecimiento personal como trayectoria, los resultados de ese torneo electoral
histórico tenían que ser —más tarde o más temprano— tal como acontecieron: una
derrota aplastante, contundente.
Pero, ¿y ahora qué? ¿Podrá Luis Abinader cumplir con los anhelos de quienes
lo eligieron, unos anhelos que no sólo se relacionan con la distribución equitativa
del Estado y su economía, sino con el adecentamiento de una nación asolada por la
corrupción, por una justicia parcializada, por el narcotráfico y el nepotismo, por
la prevaricación, la mentira y la exclusión social? ¿Podrá Luis Abinader fundar
una administración que puntualice, al menos, los principios básicos de la
democracia, respetando la división de los poderes y sus derechos fundamentales,
y haciendo cumplir la ley? ¿Podrá Luis Abinader acabar definitivamente con un
borrón y cuenta nueva que ha servido como cortina de humo para propiciar la
continuidad de la corruptela, un borrón y cuenta nueva que ha devenido en una
especie de perdonar ahora para luego ser perdonado, una forma del toma-y-daca [el
famoso tit for tat inglés]?
 José Francisco Peña Gómez
José Francisco Peña Gómez
Luis Abinader debe saber que su triunfo es una deuda que contrajo desde que
el país fue asaltado por la perversión de los contratos de la Odebrecht y los
gobernantes, congresistas y ministros se adhirieron a ellos para enriquecerse con
sus engaños, cayendo en el rejuego inmoral de las adendas. Luis Abinader debe
saber que su victoria es una obligación contraída con las promesas de
desarrollo social que Peña Gómez no pudo cumplir por las campañas racistas que
se tejieron sobre él; pero sobre todo, Abinader tiene que comprender que la
victoria del día 5 de julio es un pagaré que firmó con miles y miles de dominicanos
que clamaron justicia a través de la Marcha verde.
 Juan Bosch
Juan Bosch
A partir del 16 de agosto —cuando se coloque sobre su pecho la banda con la
bandera y escudo patrios—, Luis Abinader tendrá que relacionar el cambio [el
leit motiv de su campaña] con la verdadera esencia de su significado, no como
una simple transición, ni como el palimpsesto en que se ha convertido, donde
los que lo asumen como estrategia reescriben sobre él lo que les acomoda.
Abinader tendrá, responsablemente, que explicar y probar a través de sus
ejecutorias, que sí, que el cambio buscado y el adecentamiento político
nacional que quiso ejecutar Bosch en 1963 —y que se perdió en la maraña de
tantas traiciones y mañoserías— llegó con él y su gobierno.
Sí, Luis tendrá que probarlo.
6. ¡Cuidado, Luis!
Entre la espesa maraña que
envuelve la actividad política dominicana, sobresale un espécimen que ha
deambulado airoso desde la misma formación de la sociedad duartiana La
Trinitaria: el trepador, un sujeto advenedizo que practica el ex post facto con
una inusual destreza, porque sabe cuándo y cómo aprovecharse de una determinada
situación después que ésta ha sido resuelta. Por eso, al conocer la estructura
del contexto en que actuará, el trepador ejecuta su interpretación de la
circunstancia y se inserta en ella, haciendo notar su presencia en el preciso instante
que se dilucida. Pero también —y del mismo modo—, el trepador otea
el futuro para establecer el intervalo en que deberá abandonar el barco que se
hunde y así saltar al bote salvavidas que lo integrará, ipso facto, al nuevo
estándar, o al fatídico borrón y cuenta nueva que anulará su pasado y lo reinventará,
camuflándose a sí mismo.
Jean-Paul Sartre creó un concepto, el
mauvaise foi [mala fe], que describe al trepador como un sujeto cosificado al que
no le importa abanderarse en cualquier ideología para sobrevivir y, por lo
tanto, actúa de mala fe, atándose al autoengaño. Sin embargo, es preciso
explicar que en el existencialismo sartreano la existencia precede a la esencia
y el trepador dominicano está más allá de esta ontologización, porque su praxis
se ha perfeccionado por un curriculum iniciado en la lucha separatista del 1844
y continuado en la Restauración del 1863, en las falsificaciones y robos de
Buenaventura Báez, en la dictadura de Lilís, en la intervención yanqui del 16, en
los aspavientos reeleccionistas de Horacio Vásquez, en el trujillato, en los
siete meses de Bosch, en la Revolución de abril, en la agonía y éxtasis del
balaguerato, en los ascensos y caídas del perredeísmo, y en las dilatadas euforias
del leonelismo y el danilismo, donde se hirió de muerte al boschismo.
Jean-Paul Sartre
El trepador dominicano nace con un serrucho
en las manos, con un rápido “sí señor, a sus órdenes” en los labios, con un
vestuario apto para asistir a fiestas y entierros, con una agenda multicolor en
los bolsillos; el trepador nacional puede reír y llorar al mismo tiempo, puede deglutir
y deglutirse, ser fiel e infiel instantáneamente, puede exclamar un viva
Trujillo, un viva Bosch, un viva Balaguer, un viva Leonel, un viva Danilo, y ahora
un viva Abinader con la sonoridad de un coro gregoriano. El trepador dominicano
es una careta múltiple, una voz coral.
Y es ahí donde reside la peligrosidad del
trepador, del parveno, del escalador social, ya que necesita —para colarse—
mentir, cubrirse de disfraces y antifaces y, obnubilado en su pretendido escalamiento,
llegar a lo indecible, a una peligrosa actuación que lo aproxima al crimen.
¡Cuídate, Luis!, de ese malandrín que tanto
daño ha hecho el país y que, en su trayectoria, ha posibilitado la
supervivencia de la corrupción, la prevaricación, el nepotismo y una lambonería
que trastorna la cabeza de los gobernantes, haciéndoles creer que son dioses.
7. El
neuromarketing
Con los avances de
la neurociencia y el advenimiento del neuromarketing, el conocimiento del
cerebro alcanzó su madurez, propiciando un golpe paradigmático en los espacios
electorales, un fenómeno casi igual al escenificado en el decenio del 50,
cuando el marketing incursionó en el torneo electoral de EEUU, en 1952, con la
utilización de una agencia publicitaria por parte de los republicanos para
crear la campaña de su candidato, Dwight [Ike] Eisenhower. La campaña, creada
por Rosser Reeves, de la publicitaria BBDO [Batten, Barton, Durstin & Osborne],
se apoyó en un tema [It’s time for a
change] y una frase [I like Ike]. Debo explicar que hasta finales de los ochenta, las
frases y los estribillos eran los guías esenciales en la propaganda electoral.
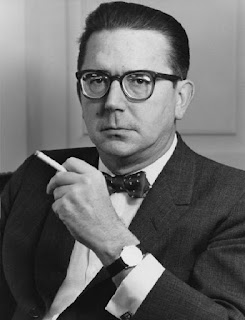 Rosser Reeves [1910-1984]
Rosser Reeves [1910-1984]
El mismo Rosser Reeves publicó en 1961 uno de los libros que más incidieron en
el desarrollo de la publicidad y el marketing, Reality in Advertising, en donde
expuso su teoría del USP [Unique Selling Proposition], consistente en
investigar una de las singularidades fundamentales del producto —o el servicio—
y proponerla como característica diferencial en la campaña. La frase, el
gimmick y los estribillos venían marcando —como persuasores de fácil
recordación— el rumbo de la creatividad publicitaria desde finales del Siglo
XIX y su utilización consistía en golpear con ellos insistentemente la mente
del consumidor para vulnerar sus deseos y conducirlo hacia la compra del bien
ofertado. Desde luego, hubo creativos como David Ogilvy que nunca se creyeron
eso y apelaban a otro tipo de persuasión.
Hoy, tras la
incorporación de la neurociencia a la investigación de los mercados, el neuromarketing [comercial y político] puede acceder a datos más precisos sobre
los consumidores y votantes, y se convertirá —como afirma en su tesis doctoral
Matthew Carl Sauvage, de la George Washington University, 2013— “en la base de los estudios políticos
vinculados a las estrategias de campaña”, argumentando que a través del neuromarketing Político los partidos y sus candidatos “podrán transmitir
eficazmente su candidatura y su mensaje, comunicándolo de manera emocional y
ajustando el lenguaje corporal para activar las redes de asociación positivas y
ser más efectivo, cercano y persuasivo”.
Pero lo más
importante del neuromarketing [comercial y político] es que en esta era de la
multi-información se podrá acceder a los integrantes de varias generaciones
nacidas en los últimos veintitantos años (1995-2020) y que, disfrutado a
plenitud de la multiconectividad, han desarrollado personalidades muy
diferentes. Estas generaciones son los millenials o Y [1981-1996], con entre 40
y 24 años; la generación Z, o post-millenials [1997-2010], con entre 24 y 18
años; y luego desde el 2010 hasta un probable 2025, la T o Táctil, llamada
también la Generación Alfa.
Estas generaciones,
que han absorbido una extraordinaria capacidad dialógica, aprenden no sólo en
la institución escolar, sino a través de otras voces provenientes de las redes [combinando
así diálogo y razonamiento], por lo que el neuromarketing puede ser más efectivo
que el microtargeting [las micro focalizaciones] y otras investigaciones del
mercado electoral.
8. El eslogan
Un eslogan, ya sea para ser utilizado como
acompañante del logotipo de una corporación o en campañas publicitarias y propagandísticas,
debe sintetizar y vender un concepto, un valor, o la intención de una
estrategia; porque el eslogan nació para eso, para identificar y facilitar la persuasión
del discurso, convirtiéndose [como enuncia J. Jonathan Gabay en Teach yourself copywriting, 2003,] en “la correa o línea de
sujeción de los mensajes publicitarios y políticos”. La misma procedencia gaélica del vocablo, sluagh-ghairm
[grito de guerra] implicaba ya un contenido ligado a la adhesión y a la acción
grupal. Y esa es la razón por la que tantos eslóganes han estado vinculados a
sucesos victoriosos o frustratorios en el trayecto de la historia.
Bastaría sólo con cliquear Google y escribir el
vocablo eslogan para que este motor de búsqueda presente cientos de temas y frases
que han acompañado a héroes y villanos, entre los que no se salva ni el Alea iacta
est que Suetonio atribuyó a Julio César, ni el aforismo imputado al vikingo
Erick El Rojo, de Si corres, morirás cansado; así como la famosa frase que
endilgan a Napoleón de que No hay nada imposible para quien lo intenta.
Joseph Goebbels, que mitificó a Hitler y al
nazismo utilizando el eslogan para idiotizar al pueblo alemán mediante una mezcla
de orgullo, odio y miedo, sabía que una frase corta y penetrante causaba tanta
unión como destrucción y de que todo dependía de su uso y frecuencia. Franklin
D. Roosevelt, Dwight [Ike] Eisenhower, John F. Kennedy y Lyndon Johnson,
ascendieron a la presidencia de los Estados Unidos no sólo debido a sus
conocimientos o caras bonitas, sino a eslóganes que sostenían las estructuras conceptuales
de sus campañas. Y lo mismo ha sucedido en el resto del mundo con los que han ganado
el poder a través de torneos electorales, en donde las estrategias se han conceptualizado
con temas sintetizados en eslóganes. De ahí, a que los temas y eslóganes de
campaña, una vez que éstos han incidido en el triunfo, deberán emitir señales
de que serán implementados por parte del candidato beneficiado.
 Joseph Goebbels
Joseph GoebbelsComo tendrá que hacer Luis Abinader, que sabiendo
que el voto castigo del país a Danilo Medina no fue motivado por su política
económica, sino por los latrocinios cometidos por él y sus áulicos, enfocados
en prevaricaciones, nepotismo, desfalcos, sobrevaluaciones y tráfico de drogas,
descansó su estrategia electoral en el concepto cambio, cuya hermenéutica
implica una profunda y real transformación de los valores éticos y culturales que
estructuran el tejido social de un país, en un tránsito de décadas.
Entonces, Abinader debe tener bien presente [como
si fuera una tarea pendiente] que el pueblo aguarda por un cambio prometido,
cuya lectura podría traducirse en el encarcelamiento para aquellos canallas que,
burlándose del pueblo, creyeron que la impunidad les acompañaría más allá de las
elecciones. Y este cambio debe alejarse de cualquier asomo del nefasto borrón y
cuenta nueva que tanto daño ha causado al país.
9. El nepotismo
Un amigo
me invitó a confrontar el nepotismo del trujillismo con el ejercido por el danilismo,
una tarea difícil, ya que a la tiranía le han faltado historiadores que
reconozcan sus aportes a la modernización del Estado dominicano y le han
sobrado los atrapados en resentimientos personales, los cuales se han agrupado
para juzgar como perjudicial todo lo proveniente de ella. Y este desequilibrio
podría desbalancear un poco la analogía. Pero los hechos están ahí:
imperturbables y aptos para juzgarse de acuerdo a sus alcances: Trujillo
ejerció sus mandatos a sangre y fuego, cometiendo innumerables abusos y
asesinatos que constituyeron sus antivalores fundamentales, mientras que el
danilismo, a mi entender, sólo le aventajó en uno: el nepotismo.
Pisístrato [607-527 a. C.]
El
nepotismo, como aberración social, no emergió en la historia humana con
Pisístrato [607-527 a. C], ni cuando los romanos emplearon el vocablo nepotis
[sobrino] para identificarlo durante el Primer Triunvirato, constituido por
Gneo Pompeyo Magno, Cayo Julio César y Marco Licinio Craso [60-53 a.C.]. El
nepotismo surgió en el paleolítico superior, cuando el jefe cavernícola
prefirió a su sobrino o amigo para representarlo en las reuniones de la tribu.
O sea, el nepotismo ha habitado en la especie humana desde que ésta culturizó
su entorno a través de artificios durante el paleolítico superior, y por eso
este flagelo —que invita a la arrogancia, al abuso y a menospreciar las
cualidades intrínsecas de los demás— aún gravita e invita a la corrupción,
convirtiéndose en un cómplice activo de aquellos gobernantes a los que el poder
enceguece, como [verbigracia] Rafael Leónidas Trujillo [1930-1961] y Danilo
Medina [2012-2020], quienes creyeron que sus
parientes eran representantes de los valores requeridos para puestos
específicos, violando los cánones de la meritocracia.
 Gneo Pompeyo Magno [106-48 a. C,]
Gneo Pompeyo Magno [106-48 a. C,]
Por eso,
el antitrujillismo no surgió sólo debido a los asesinatos y abusos del dictador;
el antitrujillismo emergió también como una consecuencia de un feroz nepotismo
que se engranó en el tejido social dominicano, en donde hijos, hermanos,
sobrinos, cuñados, primos, queridas y amigos del tirano, contribuyeron con sus
arrogancias a multiplicar una repulsa que, harta de las arbitrariedades del
sistema, lo descabezó la noche del 30 de mayo del 61.
El
nepotismo ha sido una lacra, un cáncer que ha contaminado la política
dominicana, causando grandes actos de corrupción, tal como aconteció durante la
tiranía; pero nunca había explosionado como en estos fatídicos ocho años del
danilismo, en que su esposa, hermanos, hermanas, cuñados, concuñados, primos de
los cuñados, guardaespaldas, amigos de los hermanos, amantes, novias, etc.,
fueron nombrados en puestos claves de la administración pública, justo allí en
donde se mueven vigorosamente los fluidos monetarios.
Después
de realizar esta comparación, le expresé a mi amigo que el nepotismo del danilismo
superó ventajosamente al practicado por Trujillo en alrededor del dos por uno. Y
creo que así como aconteció en el pasado, en que el nepotismo fue una de las causas
del odio engendrado hacia la dictadura, es necesario admitir que también fue el
motor de la derrota electoral del danilismo.
 Gneo Pompeyo Magno [106-48 a. C,]
Gneo Pompeyo Magno [106-48 a. C,]