EL MALDITO CORDÓN CONSTRUIDO POR LOS YANQUIS TRAS INVADIRNOS EL 28 DE ABRIL DE 1965
Hacen diana en la memoria recóndita, en esa masa neuronal donde reposan tentaciones y embrujos, soledades y suspiros... Las palabras... No sé en cuál porcentaje de vagancias y periplos descansa mi prisión, mi pantalla... el arbitraje final de mi existencia...
jueves, 29 de abril de 2021
EL MALDITO CORDÓN TRAS LA INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA DEL 28 DE ABRIL, 1965
domingo, 28 de marzo de 2021
EL ESTUPRO DE PIEDRA PAÍS
En el Día del Teatro (27 de marzo) colgué en las redes una obrita que escribí en 1964, en el primer aniversario del asesinato de Manolo Tavárez Justo.
Por publicar esta pieza en mi libro Viaje de regreso (1968) un joven crítico de la época me juzgó como “anti-izquierdista”. Hoy, cincuenta y ocho años después de la expedición guerrillera del 1J4, la cruel realidad de la historia ha concluido que ese levantamiento —al igual que el llevado a cabo por Caamaño diez años después, en 1973– fue una determinación precipitada, un levantamiento que, aún motivado por un contexto opresivo, constituyó una trágica pérdida generacional.
 Portada del libro Viaje de regreso (Editorial La Isabela, 1968), en donde publiqué el Estupro de piedra país, escrita en diciembre de 1964.
Portada del libro Viaje de regreso (Editorial La Isabela, 1968), en donde publiqué el Estupro de piedra país, escrita en diciembre de 1964.
EL ESTUPRO DE PIEDRA PAÍS
Por Efraim Castillo
(Escena)
Personajes: PIEDRA PAIS y UN HOMBRE
La acción, en un parque.
Un parque. Un banco. La brisa. Los árboles. Los perros. Muchos sonidos. De noche.
PIEDRA PAIS y EL HOMBRE conversan sobre un tema específico, sentados sobre un banco.
UN HOMBRE: El pueblo está impaciente, Piedra País!
PIEDRA PAIS: ¿Y qué?
UN HOMBRE: ¡Que tenemos que irnos!
PIEDRA PAIS: ¿Irnos? ¿Hacia dónde?
UN HOMBRE: ¡Hacia las alturas, Piedra… hacia las alturas!
PIEDRA PAIS: ¡No… no podemos irnos hacia las montañas!
UN HOMBRE (enérgico): Pero, ¿por qué?
PIEDRA PAIS: Porque tendríamos que obligar a Lenin.
UN HOMBRE: ¡Entonces obliguémosle, Piedra País!
PIEDRA PAIS: ¡No, Lenin no querrá irse a las montañas!... ¡Debes saber que él lo piensa todo, lo arguye todo, lo comprende todo! ¡No, no podremos obligarle!
UN HOMBRE: ¡Pero, Piedra, tenemos que irnos!
PIEDRA PAIS: ¿Por qué tenemos que irnos ahora?... Podemos prepararnos mejor.
UN HOMBRE: El pueblo está impaciente, Piedra País. ¡El pueblo manda, tú mismo lo has dicho!... ¡El pueblo manda, el pueblo manda!
PIEDRA PAIS: ¡No, han confundido mis palabras! ¡Eso es mentira!
UN HOMBRE: ¡Sí, Piedra! ¡Tú dijiste algo similar… sobre que el pueblo manda!
PIEDRA PAIS: ¡Mentira! ¡El pueblo no manda! ¡Lo que dije es que el pueblo mandará cuando se le prepare! ¡Ahora al pueblo lo mandan!… ¡Son ellos, los gorilas, los que mandan ahora! ¡Tal vez, si se le prepara larga y concienzudamente, el pueblo, luego, será dueño de su destino!
UN HOMBRE: ¡Lo sabía… siempe me lo dije: “Piedra País es un cobarde, Piedra País es un cobarde”! (Transición) ¡Sí, Piedra, eres un cobarde!... ¡Cobarde!
PIEDRA PAIS: ¡No conoces mi miedo!
UN HOMBRE: ¡El miedo tuyo no es un miedo distinto al de los demás!... ¡Cobarde, cobarde, cobarde!... ¡eres un cobarde, Piedra País!
PIEDRA PAIS: ¡Mi miedo es de morir en vano!... ¡Mi miedo es de querer saltar un puente no construido! ¡Ah, si conocieras a fondo mi miedo a la historia! ¡Sí, lo que siento es un terrible miedo histórico; un miedo de fallar en conducir al pueblo hacia su encuentro con la gloria!
UN HOMBRE: ¿Como en 1959?
PIEDRA PAIS: No, no como en 1959. ¡Aquellos hombres salvaron el puente!... Pero, ¿y nosotros? ¿Qué puente salvaremos?... ¡Sí, aquellos sí salvaron el puente y nosotros ni siquiera subiremos a él!
UN HOMBRE: ¡Pero ellos murieron, Piedra País!... ¡Murieron… y su sangre nos regó a todos!... (Transición) ¡No podrás detenerme ni detenernos, cobarde!... ¡No puedes ocultarlo… tienes miedo, mucho miedo!...
PIEDRA PAIS (enérgico): ¡No, no tengo miedo, no tengo miedo de morir!... (Transición) ¡Ojalá tuviera ese miedo que me achacas!... ¡Ah, si no llevara estas canas tan pesadas sobre la cabeza!
UN HOMBRE: ¡Vete al diablo con tus canas!
(Largo silencio. Comienzan a escucharse disparos por el foro. Estos disparos deberán continuar hasta el final de la escena y se irán acentuando a medida que avanza el diálogo)
UN HOMBRE: ¡Maldito Piedra País! ¡Después que nos preparaste y creaste en nosotros el espíritu de lucha! ¡Después que quitaste de nuestros hombros el manto de miedo que nos dejó Trujillo, ahora nos das la espalda!... ¡Oh, Piedra País, qué cruel y duro eres!... ¿Cómo te atreves a dejarnos huérfanos de valor a la hora del levantamiento?... ¿Cómo es posible que dejes a tus compañeros del alma tristes a la hora del levantamiento? ¡Nadie lo creería de ti, Piedra! ¡Sí, de ti, el hombre que formó nuestra conciencia!... (Transición brusca) Pero, Piedra País, tienes que saber que aunque muramos nos iremos sin ti, porque hemos asumido un compromiso sagrado con el pueblo y estamos obligados a cumplirlo!... ¡Sí, Piedra, hay brisa de miedo en tus ojos… y te condenarás al mutismo!
PIEDRA PAIS: ¡Habla, insúltame todo lo que quieras... pero no iré!...
UN HOMBRE (desesperado): ¿Pero es que no has escuchado los gritos de los campesinos?... ¡Están pidiendo la lucha… están gritando por tierras… desean hacer suya el alba!
PIEDRA PAIS: ¡Se olvidarán de todo!... ¡Se olvidarán de todos!... ¡Hay callos en sus gargantas y lodo en sus pies!... ¡A ellos, a los campesinos y obreros, hay que prepararlos antes de que griten!… (Transición) ¡Ah, siento tanta pena por ti… por mí… por todos!...
(Largo silencio)
UN HOMBRE (iniciando el mutis): ¡Piedra País… te quedarás aquí y serás un traidor!...
(UN HOMBRE sale. Los disparos se hacen estridentes y PIEDRA PAIS, de cara al auditorio tiene que gritar para poder ser escuchado)
PIEDRA PAIS: ¡Sí, seré un traidor con eterno luto, porque he creado un espíritu de lucha que me tiró por la borda cuando el pueblo ladró de gula!... ¡Que Lenin descanse en paz!...
(Los disparos y las explosiones se hacen insoportables mientras el telón baja lentamente)
(Santo Domingo. Invierno de 1964)
jueves, 25 de marzo de 2021
PARTIDO O CLIVAJE
martes, 9 de marzo de 2021
ESCRITO EN 1980
Escrito en 1980
Por Efraim Castillo
Antes de que el PRD empleara en su plataforma
propagandística contra Balaguer la palabra cambio,
ya Luis Alberto Ferré, en Puerto Rico, y Rafael Antonio Caldera, en Venezuela,
la habían utilizado en sus campañas de 1969, las cuales les llevaron al triunfo.
Este vocablo lo emplearon como una fórmula capaz de resolver, a priori, los problemas socioeconómicos
de sus países. Ferré empleó el término en el eslogan Esto tiene que cambiar y Caldera en uno de los suyos, Caldera
es el cambio. Nueve años después, en
1978, Antonio Guzmán Fernández, candidato del PRD en nuestro país, triunfó apoyado
con el mismo argumento persuasivo (Vota por el cambio), el cual neutralizó la
estrategia balaguerista, afirmada en el concepto paz.
Hoy, es preciso decirlo, el término cambio hizo fracasar a Ferré en Puerto
Rico y al COPEI de Caldera en Venezuela, porque la palabra cambio, empleada como persuasión, almacena una simple concepción
propagandística que puede ser utilizada en una determinada coyuntura histórica, pero nunca en un proyecto de
transformaciones estructurales. Oswald Spengler, al respecto, enuncia que “es
preciso tener conciencia de que el devenir tiene como oposición, no al ser,
sino a lo devenido, a lo que ya no requiere ser cambiado” (La decadencia de occidente, 1918-22).
Sincrónicamente, nuestro pueblo es muy dado a aceptar palabras que comprende poco, pero que suenan bonitas, y cambio es una de ellas. Diacrónicamente, el dominicano analiza a posteriori el contenido de las palabras y es cuando comprende su valor real. Y esto parece ocurrir también en el temperamento de los puertorriqueños y venezolanos, ya que los gobiernos de Ferré y Caldera no alcanzaron una gran popularidad después del primer año de ejercicio. Por eso, los dominicanos, puertorriqueños y venezolanos deben entender que los fenómenos electorales están conformados por emociones en donde las palabras como cambio se utilizan como espejismos. O dicho con palabras de Hegel, como “un intermedio entre el cambio propiamente dicho y lo inmóvil” (Ciencia de la Lógica, 1812-16). Y es desde esta óptica que el asombro griego ante el cambio no será preciso buscarlo en la inmovilidad, por la sencilla razón de que el cambio en sí no ha acontecido.
 Antonio Guzmán Fernández, en 1978.
Antonio Guzmán Fernández, en 1978.
(Joan Corominas, en su crítica etimológica sobre el verbo cambiar (Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana, 1954), explica “que puede aceptarse la teoría de Johannes Hermans Terlingen (Los italianismos en español, 1943) en lo que toca a la acepción ‘cambiar moneda o efectos de cambio’, que él cree originada en Italia...”)
No es de extrañar, entonces, que la imagen del cambio propuesto por el PRD sea una
imagen que se diluye, que se atomiza y convierte en un peligroso boomerang que puede golpear a los que
osaron esgrimirla contra el continuismo balaguerista. Y es por esto,
sencillamente, que considero que en las campañas electorales futuras será muy
difícil confundir al pueblo con palabras, con plataformas apriorísticas
atrapadas en el sistema.
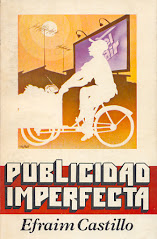 (Artículo
publicado en 1980 e incluido en mi libro Publicidad Imperfecta; Editora Taller,
1984, Portada de Nicolás Brito.)
(Artículo
publicado en 1980 e incluido en mi libro Publicidad Imperfecta; Editora Taller,
1984, Portada de Nicolás Brito.)
domingo, 28 de febrero de 2021
INEQUIDAD E INIQUIDAD
Inequidad e Iniquidad
Por Efraim Castillo
(No sería justo que adultos jóvenes y sanos en
los países ricos se vacunen primero que los trabajadores sanitarios y personas
mayores de los países más pobres" —T. A. Ghebreyesus, Director General de
la OMS.)
Las vacunas para paliar la pandemia del coronavirus han destapado la caja de Pandora que no pudieron abrir ni el nazismo ni el comunismo: el baúl de la inequidad e iniquidad. Las vacunas han expuesto lo que sumerios, egipcios, griegos y romanos —las civilizaciones que moldearon la historia— no lograron erradicar y ocultaron bajo la alfombra. Estas vacunas han echado abajo las máscaras de los que, erigidos como líderes mundiales, no han sabido compartir con el conjunto de vacunas descubiertas para contener el coronavirus, dejando en claro que la equidad —cuando se rompe— no es más que un valor metafísico vinculado a los apremios mercantiles.
Ya Immanuel Kant (en 1784) había alertado sobre la arrogancia del poder hegemónico: “Los tutores, que tan bondadosamente se han arrogado este oficio, cuidan muy bien que la mayoría de los hombres […] considere el paso de la emancipación, convirtiéndolo en difícil y en extremo peligroso (Kant: ¿Qué es la ilustración?). Kant sabía que ese ropaje de santo con que se viste la acumulación —para disimular y arrogarse la bonhomía— no es más que un subterfugio, un trágico engaño. Sabía Kant que la justicia solo es infalible si hay igualdad, la cual siempre se rompe cuando cunde el miedo; como ahora, en que los gobernantes de los países del primer mundo han priorizado su vacunación contra el virus sobre nosotros, los habitantes de la periferia, los alojados en este espacio existencial al que el economista francés Alfred Sauvy acuñó como tercer mundo (Tres mundos, un planeta, L’Observateur, agosto de 1952).
John M. Hobson, actualiza el término
tercer mundo en su libro The Eastern Origins of Western Civilisation (2004),
apoyándose en una tabla clasificatoria imaginaria de las civilizaciones y la
invención racista del mundo, según la cual “los británicos se sitúan a sí mismos
en la Premier League; los europeos en la Primera División; los asiáticos en la
Segunda División; y los negros y coloreados en la Tercera División, justo al
borde de caer en la Cuarta División”. Hobson se apoya en “la teoría del
despotismo oriental, la teoría de Peter Pan de Oriente, la clasificación por
clima y temperamento, la expansión del evangelismo protestante y la aparición
del darwinismo social y el racismo científico”.
Sin embargo, para el filósofo norteamericano John B. Rawls (1921-2002), “las desigualdades son producto del mercado y la cultura, siempre arbitrarias, que sólo encuentran acomodo cuando son el producto de decisiones individuales y particulares de vida […] en donde el esfuerzo y el mérito no tienen participación alguna” (Rawls: Teoría de la Justicia, 1971).
Sería cruel e inhumano que esa inequidad
—cargada de iniquidad— con que nos excluyen las hegemonías mundiales en la
distribución de las vacunas, se manifieste también entre los países del tercer
mundo, donde las vacunas deben administrarse por necesidades humanitarias y no
por categorías sociales.
lunes, 15 de febrero de 2021
LOS OTROS
Los otros
Por Efraim Castillo
¿Seré yo ese que se abanica frente a mí en el espejo como un horror que rememora al Borges del cristal impenetrable, al otro Papini en el estanque, al William Wilson de Poe, o al señor Goliadkin de Dostoievski?
Porque son siempre los otros, los agolpados en el doppelgänger, en el sosia, los que nos consumen y martirizan. ¿Podría ser yo el cobarde, el ruin, el avispado que confunde la soledad con la ternura y los dilemas con los acertijos? ¿Podría ser ese espacio de reflejos aquél que sentado sobre el despojo hirió de muerte al demonio con la furtividad de los escapes? ¿O será acaso el engaño reproducido por los resplandores muertos?
Sí, podría ser que
aquellas refulgencias sobre las que multiplicaba mi ego gritándole al mundo que
yo era el yo del desafuero, el yo que se erguía sobre las sospechas,
hayan regresado para joderme la vida. Me miro y no me miro en el espejo
bifurcado, en el cristal estremecido que no sé si se repite en mí o en el otro,
porque ignoro lo que me devuelve ese ser que se burla de mis perspectivas.
Así, podría emitir un leve quejido, una súplica vinculada a lo desconocido, al absurdo laberinto que confundí con la oración. Pero, ¿para qué? ¿Para presentir la mofa del dios de los vencidos, del dios de los tontos que se apretujan en la cola de las peticiones?
Entonces, lo
mejor por ahora sería pellizcarme una mejilla y esperar a que el otro, si se
atreve, reproduzca el movimiento de mi mano y la sensación de ardor que deberé
sentir en el rostro. Me pellizco y soy yo el que siente el ardor y no el otro
que que me devuelve la mirada, por lo que no puedo ser yo el del espejo, sino
este yo que percibe la impresión; este yo a quien le duele que sus dedos
castiguen con un pellizco su propia cara.
Toco el espejo con ambas manos, cierro los ojos y no sé si palpo una superficie fría habitada por fantasmas o un pensamiento que se mueve con el resplandor de mi ego. ¿Me convertiré en flor, como Narciso, o tal vez en el espejismo de la metáfora que vine a buscar sobre mí y mis cadencias? He ahí, pues, que la búsqueda de la salida se entronque al silencio de los atajos que no conducen a ningún lado y nos empujan hacia el mismo encuentro de los inicios; a ese callejón de las no-sorpresas creado por el dios de los que esperan.
No. La suerte no está echada. La suerte,
simplemente, repiquetea desde antes como un melancólico gong sobre los albures de las vidas que han cruzado la esquina de
la desesperanza. ¡Y se mueven, se mueven, se estrujan! Se estrujan entre sí
como fantasmas, como estrépitos inconclusos y, por lo tanto, ¡no puedo ser yo
ese pendejo que me mira con adustez desde el resguardo de la nada!
SOY UN HIKIKOMORI
El hikikomori[1]
Por Efraim Castillo
Soy un hikikomori; soy un ser recluido, un sujeto aprisionado por circunstancias ajenas a mí mismo en un país manejado por inteligencias cuyas apetencias desbordan ciertos límites e improvisan actos y sentencias. Soy un hikikomori desde que el coronavirus comenzó a causar estragos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia la Covid-19, empujando al gobierno de Danilo Medina a recomendar quedarnos en casa, amparado en un Estado de emergencia autorizado por la Resolución 62-20 y el Decreto 132-20 —de la misma fecha—, los cuales se fueron enlazando consecutivamente a otros tras asumir la administración del Estado el llamado gobierno del cambio, liderado por Luis Abinader.
Y aquí estoy, confinado como un hikikomori de ochenta años que busca un espacio para reconciliar su vida con la cercana muerte. Por eso, soy un ente cosificado, comprimido a vivir arrinconado; soy una esencia manipulada; un ser invisibilizado; un alguien disimulado por toques de queda y medidas medalaganarias.
Soy un hikikomori involuntario, un desafortunado amante de lo social que busca con afán la otredad, la consolación alojada en la multitud, en la multi-semblanza, en la repetición humana que provoca el eco. Soy, ¿para qué negarlo?, la síntesis de centurias de fugas, tormentas y primaveras; soy un callejero atrapado por unos decretos emitidos a-lo-que-coja-mi-bon que impiden a mis ojos observar el atardecer sobre el mar y la alborada tras las estrellas. Soy un hikikomori sin agorafobia, sin miedo a la agitada turba, al gentío que se mueve en el hormiguero del tiempo; soy un espantapájaros atrapado en el silencio de la reclusión inclemente, servida a golpe de propaganda y dolor; soy la sombra de un decreto, la farfolla del estupor, un despojo de iracundia.
Soy el hikikomori que escribe desde el desamparo; soy el dedo cercenado de la llaga, el resquicio silente de la voz sin grito; soy el explorador perdido entre cuatro paredes, el extravío de la nostalgia, el desarropado subterfugio de la desazón, de la congoja, del suplicio que busca la luz; soy un tambor que flota en el gong de la campana, en el susurro musical de la alondra, en el esquivo fenómeno de la mentira. Soy el hikikomori del hipertexto, el odiador consumido en lo viral, el grotesco espectáculo que mella y atrofia, que socava y envilece; soy el escarbador de lo desapercibido, de lo tenue, del antiestruendo y la minucia que se aloja en lo silente. Soy la antítesis de una estrategia fallida, improvisada, creada para politizar mis instintos, mis ansias de domesticar los júbilos; soy la mansa sensación de ocho décadas vividas entre hienas y halcones, entre golondrinas y vaivenes, entre furias y llanto.
Soy la
vibración del espejismo que anhela dejar de ser un hikikomori abrumado por el
sarcasmo y la farsa.
MI POEMA DEL HIKIKOMORI:
jueves, 4 de febrero de 2021
BOSCH Y MANOLO
Bosch y Manolo
Por Efraim Castillo
Mientras ellos se enfrascaban en una discusión sobre la
determinación de mi futuro, me sentí como un animal acosado. Pensaba en nuestra
generación del sesenta, diluida y aplastada hasta el extremo de tener que importar
consignas desde Cuba. Trujillo nos había impuesto el criterio de su dominicanidad y por eso fuimos
manejados como hombres y mujeres errantes alrededor de él. Vivimos
apesadumbrados bajo la sospecha de si, en verdad, podíamos depender de nosotros
mismos o de los que construían la fosa para despedazarnos y enterrarnos en esta
isla maniquea, adentrada en el sueño límbico de la imitación y la vacuidad.
A pesar de todo, ni nuestros instintos, ni los
cojones e hímenes de nuestros poetas se quebraron, cuando fuimos agua y materia
virgen en las mazmorras; ni cuando emergieron desde el horizonte marino los
arcabuces de la colonia y sus ensalmos mágicos para embestirnos; ni siquiera
cuando se asentaron en nuestras costas las furias de los piratas y fuimos
vendidos día a día al mejor postor; ni cuando los haitianos nos tragaron por el
desamparo de la metrópoli.
Nuestros instintos de rebeldía fueron domesticados de 1930
a 1961, y luego confundidos cuando se unieron los que esperaban desde fuera la
caída de Trujillo, junto a los que, desde dentro, regurgitaron sus apetencias
de poder y se alzaron con el santo y la limosna, engañándonos con el
subterfugio de unas elecciones que luego violentaron con el golpe de estado a Juan
Bosch, quien fue, quizás, la más pura excepción del exilio, pero que no supo
mantener lo ganado, ni las esperanzas de los que creímos que la rehabilitación moral
del país podía renacer con sus promesas.
Manolo Tavárez, la cara pura de una generación aprisionada
por la historia, tomó la espada del ángel y la blandió como un calco de
dulzura, pero terriblemente emparentado a la alquimia de los sueños, a
esa concepción del mundo en que fantasía y pasión fundan el amor a la luz
de la ilusión. Manolo encarnaba el atajo para una generación diluida;
representaba el único sendero para establecer una identidad que estaba maniatada
y su fracaso fue contemplarse en el espejo equivocado, en aquel que brilla como
concreción de la utopía, del flagelo que se vuelve pasión, furia descontrolada
y termina succionado por la realidad que muerde.
Con la muerte de Manolo nuestra generación quedó huérfana,
conduciéndonos a la atomización, a un shock de amarguras que
dispersó nuestros anhelos y nos cubrió de pesadumbre. Por eso, nos hemos conformado
con narrar, poetizar y garabatear papeles y lienzos en busca de una sustancia
que nos lleve al paraíso perdido. Pero, ¿y entonces? ¿Lograremos emitir señales
para clamar una defensa abrazada a la memoria pasionaria, al sacrificio y la gratitud?
Lo sé. Después no habrá nada, porque el tejido se hilvanará nuevamente desde la
trampa de lo inauténtico, de eso que nace socavado y golpeado.
(Fragmento del Capítulo 28 de Guerrilla nuestra de cada
día, 1964)
lunes, 25 de enero de 2021
URBE, CULTURA Y TRAICIÓN
Urbe, cultura y traición
Por Efraim Castillo
1. Urbe.
En mis novelas Currículum: El síndrome de la visa (1982), El personero (1984-99) y Guerrilla nuestra de cada día [cuyo primer título fue Diario de una sanguijuela] (1964), las cuales forman una trilogía que explora los cambios fundamentales acaecidos en el país desde los años cuarenta hasta la segunda caída de Balaguer, en 1978, la ciudad es parte de la trama y se convierte en un actante, en un functivo, en un aglutinante de pasiones, en una esfera de acción para conectar —más allá de la metáfora— a los sujetos con lo memorial.
La ciudad en mi trilogía se convierte —como la
imagen fragmentaria del cine— en metonimia
pura, pero nunca en ruta emocional. En seis mil años de historia, el zigurat sumerio, la polis griega y la urbe
romana han trazado la acumulación del discurso humano y sus avatares.
Y la historia no es emoción, porque la historia es una cronología de risas y llanto, de algarabías y espantos y, por lo tanto, de goces y nostalgias en donde la ofuscación se torna espectro, sombra.
2. Cultura.
El vocablo cultura agrupa múltiples entornos artificiales y combates ganados pulso-a-pulso a una naturaleza siempre hostil o siempre espléndida. Desde el australopitecus al homo sapiens, el tránsito existencial estuvo cargado de glaciaciones, hambrunas y migraciones; todo para formarnos como somos, como humanos con culturas estructuradas por geografías que guiaron sus establecimientos. De ahí, a que cada etnia haya desarrollado singularidades propias emanadas desde su hábitat; y esa lucha por la adaptación modeló las vidas.
Por eso,
el gobierno dominicano no puede forzar a los gobernados a desarrollar aptitudes
contrarias a su cultura, obligándolos
a ejercer imitaciones que violenten sus discursos. El éxito educativo del Japón
prueba que para educar sólo es preciso estudiar la propia historia y seguir su
hilo conductual. Nuestro país está obligado —para no quedar rezagado— a
transformar el aprendizaje que se imparte en el sistema público e insertarse en
los nuevos paradigmas educativos.
Pero para lograr esto es necesario tener en cuenta que toda enseñanza [sobre todo en los niveles primarios] debe partir de una antropología educativa, en donde al educado se le transmitan valores esenciales y el conocimiento básico de lo que somos. Desgraciadamente, hemos abandonado a Hostos y nos hemos internado en la arena movediza de una educación fusionada que, al final, nos hará más mal que bien.
3. Traición.
La metáfora del anti-pulpo en el operativo anticorrupción
de la PEPCA, es un hábil subterfugio
retórico para llegar hasta Danilo Medina, a quien muchos señalan como el
octópodo mayor en el tinglado corrupto creado por el PLD para sacudirse de la esclavitud
hegemónica del empresariado nacional.
Apoyado en esa premisa, el PLD fundó una organización
de familias, capitaneada cada una por
un capo
o jefe que debía reportar sus operaciones al capo di tutti capi, el gran pulpo. Así, el que fue el partido
político mejor organizado del país, traicionó a su fundador, Juan Bosch.
martes, 15 de diciembre de 2020
DICTADURA Y DISCURSO ESTÉTICO
Dictadura y discurso estético
Por Efraim Castillo
1
Años atrás traté de situar en la historia del arte latinoamericano el nombre de algún artista dominicano que, anterior a los años cuarenta del siglo pasado, estuviese involucrado en las llamadas vanguardias estéticas, esos ciclos históricos en donde surgieron —antes de la Primera Guerra Mundial— movimientos como el impresionismo, el expresionismo, el fauvismo, el cubismo y el futurismo; y los germinados entre finales de esa contienda y el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, como el dadaísmo, el surrealismo, el suprematismo, el abstraccionismo, el constructivismo, etc. En esa búsqueda sólo encontré a Jaime Colson, quien se nutrió de abundantes escuelas y vivencias —entre 1918 y 1924— en Barcelona y Madrid, así como buena parte de los siguientes años, entre París y México, hasta su regreso al país, precisamente antes de finalizar el decenio de los treinta.
Aquella indagación la realicé porque en el inventario de los renuevos estéticos que acontecían en Iberoamérica hasta finales de los años treinta, nuestro país adolecía de una identificación nacional, mientras otras naciones se habían anexado a las vanguardias, o habían creado nuevos lenguajes: México con el muralismo; Brasil con una asombrosa avanzada pictórica; Argentina con el Grupo Florida, en donde emergieron Xul Solar y Emilio Pettoruti; Uruguay, en donde Joaquín Torres García creó el constructivismo; Cuba, que había iniciado en los años veinte un arte nuevo; y Haití, que se anexó a las cargas simbólicas que catapultaron —desde el movimiento de la negritud— su arte naïf.
Trujillo comprendió que el pueblo —por sí
mismo— era incapaz de alcanzar una conciencia estética nacional y sistematizó su
difusión a través de la propaganda, servida ésta desde una cartilla ablandada a
ritmo de merengue y programando un proyecto cultural anexado a la dictadura como
superestructura ideológica; todo servido desde el Partido Dominicano, el único organismo
capacitado para ejercer la función de guía social, a excepción de su jefe único,
el mismo Trujillo.
A finales de los treinta, cuando se vislumbró
la ausencia en el país de una escuela que identificara los movimientos estéticos
vanguardistas, los asesores de Trujillo observaron que era necesario encaminar la
dictadura hacia la estructuración de un espíritu cultural libre de las
calcomanías importadas desde Cuba y Puerto Rico, en donde la sociedad se movía
en otras direcciones. Y entonces, la dictadura abrió las puertas a productores
miméticos europeos que huían del nazi-fascismo.
2
En la búsqueda de la conformación de un arte vinculado a la esencia de lo dominicano, la dictadura de Trujillo aprovechó la intranquilidad de una intelligentsia europea vinculada a la estética y permitió la entrada al país a productores miméticos desafectos a las opresivas tiranías y a otros que sólo escapaban de persecuciones raciales y religiosas. La noción de los ideólogos del régimen tenía, anexada a la teoría del desarrollo intelectual, la de un mejoramiento racial y aprovecharon la Conferencia de Évian de 1938 para comunicar al representante del país en Francia que el gobierno dominicano se comprometía a aceptar hasta cien mil refugiados de guerra, siguiendo una iniciativa del presidente de EE.UU, Franklin Delano Roosevelt.
En ese exilio también llegó Manuel Valldeperes, quien
creó una conciencia crítica del arte, desapasionando los conceptos aferrados al
amiguismo y otras pasiones, que protagonizaban las reflexiones sobre el
discurso estético. Asimismo, llegó Magda Corbett [que continuaría las clases de
ballet iniciadas por la profesora Brauer]; también arribó al país María Ugarte,
organizadora de la investigación histórica adscrita al arte; y en 1948 el
pintor y escultor húngaro Joseph Fulop y su esposa, así como la pintora alemana
Mounia L. André, integrándose a una década que, verdaderamente, estructuró la
mezcla creativa que marcó el desarrollo del arte en República Dominicana.
Irene Costa Poveda, en “Jornades de Foment de la
Investigació”, de la Universitat Jaume I de Valencia, escribió que “el exilio
español perteneciente al campo de la estética escogió a París, Moscú, Nueva
York, La Habana, Buenos Aires, México y Santo Domingo, como los destinos de sus
destierros”. Jesús de Galíndez señaló en su ensayo “La Era de Trujillo. Un
estudio casuístico de dictadura hispanoamericana”, que “la inmigración de
refugiados españoles se hizo de acuerdo con el SERE, la oficina montada en
París por el Gobierno de la República Española, a fin de evacuar sus centenas
de millares de refugiados hacia países donde pudieran reconstruir sus
vidas”. Por eso —sin duda alguna—el
decenio de los 40’s fue la fase renacentista del arte dominicano y el nacimiento
de nuestra de conciencia acerca de la marcha de los nuevos lenguajes estéticos
mundiales.
¿Qué avala mi afirmación de que los años cuarenta
constituyeron el nacimiento de un arte genuinamente dominicano? La respuesta,
obviamente, se apoya en el vacío estético que vivimos desde la independencia
efímera proclamada por José Núñez de Cáceres (1821), hasta la llegada al país
de la inmigración de músicos, artistas e intelectuales europeos entre 1939 y
1948, la cual permitió que —a través de sus influencias— se crearan situaciones y contextos que alimentaron y presionaron
las condiciones creativas endógenas, fomentando procesos de producción que
hicieron posible el establecimiento de academias de aprendizaje para
enseñar los nuevos lenguajes culturales. En
esa prodigiosa década se desarrollaron eventos cruciales relacionados con el
arte que nos permitieron asimilar las vanguardias históricas, generando —a su
vez— que las teorías y los modos de creación se multiplicaran geométricamente
entre alumnos y profesores.
La revolución estética producida en el país por la
inmigración de músicos, artistas e intelectuales europeos, puede sintetizarse
así:
En 1940 se crea la Dirección General de Bellas Artes, dirigida por Rafael Díaz Niese; en 1941 se funda la Orquesta Sinfónica Nacional, con el español Enrique Casal Chapí como director y Eugenio Fernández Granell como primer violín; en 1942 abre sus puertas la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA), siendo su primer director Manolo Pascual y un profesorado integrado por Josep Gausachs, José Vela Zanetti, el judío-alemán George Hausdörf y el austríaco Ernest Lothar (en ese mismo decenio también dirigieron la escuela Celeste Woss y Gil y Yoryi Morel); en 1942 se realiza la primera Bienal de Artes Plásticas y se crea el Conservatorio Nacional de Música y Declamación; en ese 1942 la judío-alemana Herta Brauer inaugura una escuela de ballet (que en 1948 continuaría Magda Corbett); en 1943 los alumnos de la ENBA exponen sus obras; en 1946 se funda el Teatro Escuela de Arte Nacional (TEAN), dirigido por el español Luis Aparicio.
Pero en esa década
surge, en 1943, la agrupación literaria La Poesía Sorprendida, integrada por
Franklin Mieses Burgos, Alberto Baeza Flores, Rafael Américo Henríquez, Manuel
Llanes, Freddy Gatón Arce, Aída Cartagena Portalatín, Antonio Fernández
Spencer, Manuel Rueda, Mariano Lebrón Saviñón, Manuel Valerio, José Glas Mejía
y el músico, escritor y pintor español Eugenio Fernández Granel, quien además
realizaba las viñetas de la revista del grupo. En 1945 se integra a la ENBA
como profesor Gilberto Hernández Ortega, un alumno graduado en la primera
promoción. En ese decenio exponen junto a los profesores los egresados de la
ENBA, demostrando que la institución había llenado el propósito para el cual se
había fundado: engendrar artistas que provocaran la creación de un arte
genuinamente nacional. Y el catorce de abril de 1948 se funda el diario El
Caribe, desde cuyas páginas se apadrina la talentosa promoción de poetas
conocida como Generación del 48.























